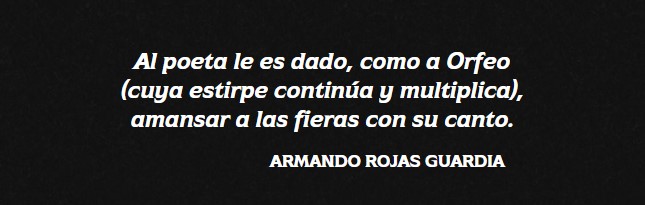
Armando Rojas Guardia (Venezuela, 1949) fundó en 1981 el Grupo Tráfico, que reivindicaba una poesía coloquial, urbana, desprejuiciada y desmitificadora. El conflicto entre su condición homosexual y su profunda fe católica imprime tensión existencial a su obra.
YO AGUARDO AL ANIMAL DORMIDO…
Yo aguardo al animal dormido.
Mientras los otros trabajan lo discierno
moviendo sus patas livianísimas
contra mis sienes ahuecadas.
Se alimenta del ocio que me atonta.
Sus ojos son relámpagos lejanos
ardiéndome en la punta de los dedos.
Su piel es mi voz centuplicada.
Y causa sangre su pezuña fría
helándome el esfuerzo. Lo vigilo.
Mientras los otros yacen o copulan
cebo la trampa del papel
bajo la lámpara neutra, distraída.
Estudio la forma de amansarlo
con un golpe de luz sobre mi frente,
una imagen capaz de sostener
la inocencia cabal de su estatura.
Remuevo símbolos sagrados
para atraerlo al centro de esta hoja
blanca de esperarlo. Mitos sonoros
fraseados por el ritmo del lenguaje
intentan acunarlo levemente…
Pero el animal desaparece
justo en el instante de apuntarlo
con la palabra artera y su veneno.
El olor perseguido se anonada
cuando flota ese pálpito que extingue
la escritura en su límite preciso.
La idea es ya una horma para nadie.
Mi voz retrocede en la garganta.
La trampa está rota para siempre.
En la distancia frágil de la página
el animal es rastro, sólo fuga:
cuaja entonces inútil el poema.
La nada vigilante, 1994.
CONJURO
Al poeta le es dado, como a Orfeo
(cuya estirpe continúa y multiplica),
amansar a las fieras con su canto.
Ésta es una de las puertas más recónditas
por donde entrar, recientes, en el mito
y hospedarnos de nuevo en sus imágenes.
Amansar a las fieras: consecuencia
del arte misterioso de la lírica,
que perpetuamos hoy a la intemperie,
sin conciencia sacra, sin rituales.
Pero podemos intentar, temblando, repetir
esa función chamánica del vate
(reducir la fiereza a la quietud)
para allegarnos a aquel alba,
verbal y melódico a la vez,
de los vírgenes metros cuyo logro
era una sosegadora hipnosis,
el sortilegio apaciguador del lobo y la pantera.
¿Qué fieras me devuelven estos versos
—acordes de una ancestral estrofa única—
con el fin de atraerlas, hechizarlas,
tornar amnésico el instinto,
provocar el abandono de unos hábitos,
domar la compulsión, calmar lo hosco,
pacificar la terquedad, ya indoblegable
como la repetición de un vicio?
Diré cuáles son esas temibles asechanzas
que mi poema debe transformar obedeciéndose:
la primera:
el apego a lo accesorio y lo superfluo, que me impide
ser sólo imantada convergencia;
la segunda:
un arte egotista, ese narciso
que masturba, en Occidente, a la palabra;
la tercera:
el olvido de Tebas, la sagrada,
bajo la arena sepulcral de una escritura
donde se eclipsen los dioses y los éxtasis;
la cuarta:
la rebuscada necesidad de esperar lo extraordinario
y no la magnífica revelación del mundo
que trae un solo día circunstancial, anónimo, cualquiera.
Estas cuatro fieras me circundan
y frente a ellas sólo tengo la música feliz
del poema levantándose a sí mismo
como un conjuro anciano que ahora puede
convertir su amenaza en Paraíso,
su ferocidad al acecho, espiritual,
en resurrección interior, paz sin fronteras.
El esplendor y la espera, 2000.