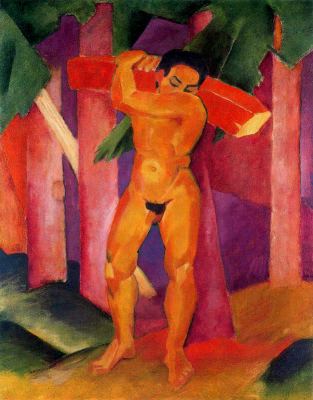El humor y la ironía son constantes en la poesía del madrileño Enrique Gracia Trinidad (1950). Poeta de lo cotidiano, considera que “la poesía no es para tratar temas elevados sino para elevar cualquier tema”.
CONTRA POÉTICAS ILUSAS
Un verso es siempre una aventura,
un juego peligroso
en el que acabas derrotado.
Crees terminarlo y, de repente,
no es tuyo, es algo ajeno, extraño, vivo,
pide otros versos para no estar solo
y parece que nunca se da por satisfecho.
Siempre tiempo, 1997.